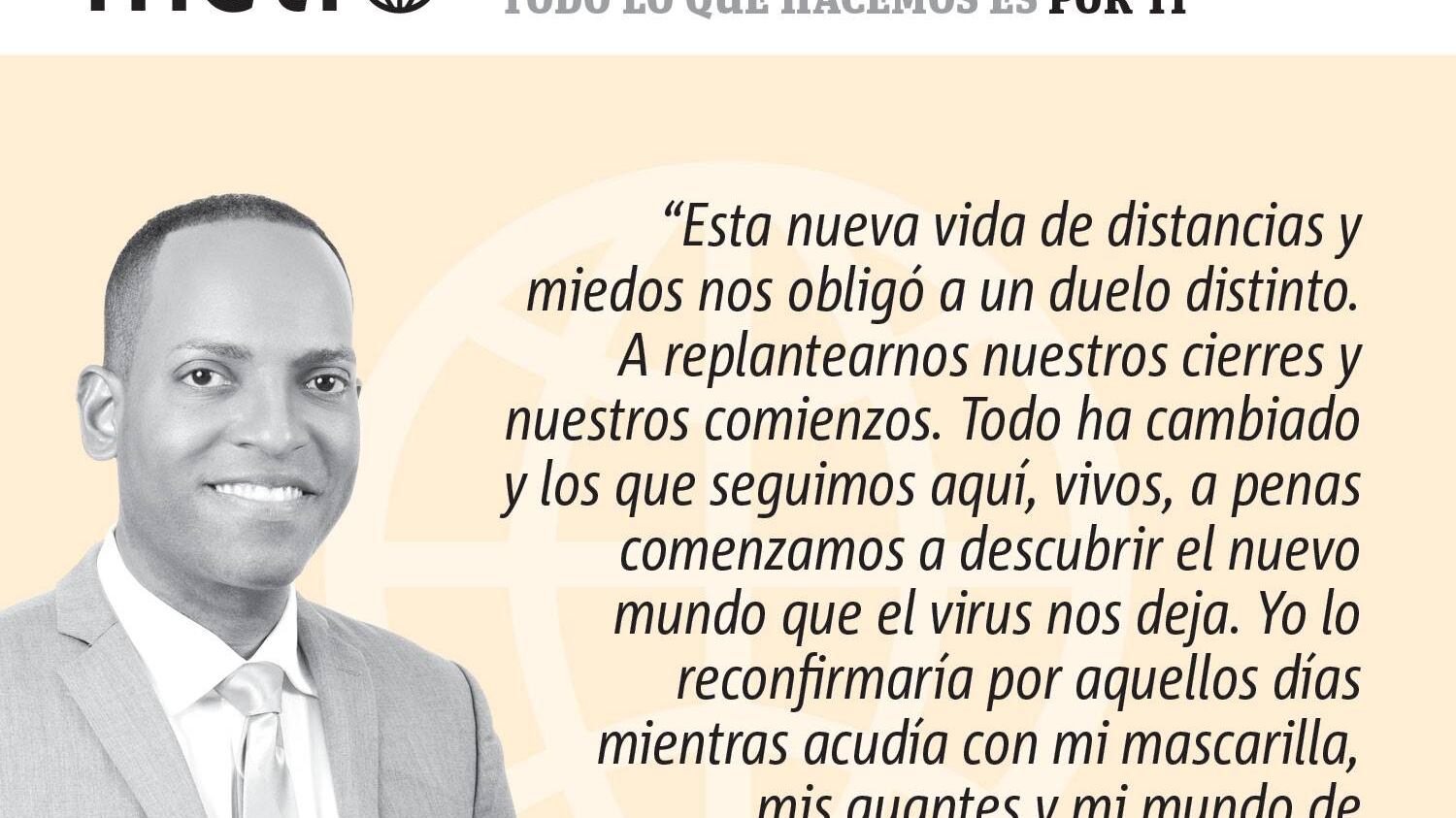Por estos días, eso de vivir se lleva de manera distinta. Aquella rutina que nos cansaba hasta el agobio es ahora motivo de añoranza. El corre y corre de las mañana, el tráfico mañanero y la conversación casual en la fila del banco con algún desconocido parecen historia antigua. Porque eso del COVID 19 lo ha cambiado todo y, en el camino, ha cambiado nuestras vidas como las conocemos. Tanto que hasta el duelo ante la muerte es un lujo.
Mi familia recién ha pasado por el dolor de la pérdida. Nuestra querida Fifa, esa figura fuerte, avispada y atemporal que -desafiando la expectativa de vida- acompañó a generaciones de integrantes de la familia, murió a pocos días de alcanzar los 99 años. La llamada de una prima me alertó que Fifa estaba mal. Había colapsado en su casa y fue llevada al hospital. Desde entonces lo sucedido es un recuerdo borroso. Como una resaca de esas que te dejan solo pedazos del rompecabezas. Su reclusión nos obligaría, sin saberlo, a recurrir al recuerdo de las últimas visitas -en mi caso, había pasado un mes desde el último encuentro- para poder sustituir el adiós. Porque ser hospitalizado en tiempos de coronavirus es el equivalente a entrar en un hoyo negro. Las visitas no estaban permitidas – “es lo que dicta el protocolo” se nos explicó- y la información llegaba con una lentitud agobiante. No sabíamos qué tenía; solo nos quedaban claras las opciones de lo que “podría tener”. Las llamadas para obtener información se perdían en el cuadro telefónico y, cuando había suerte, una voz anónima contestaba poco antes de volver a lanzar la llamada en espera en un mar de “rings” que nadie parecía escuchar. Cinco minutos; 10 minutos; media hora; nada. Tres días después, una llamada mañanera nos comunicaba el deceso. Fifa se había ido en silencio y sola. Así, sin despedidas y con la duda que nos asaltaba acerca de cómo habrían sido esos días -sola- en una fría cama de hospital. Sin la posibilidad del adiós que habría requerido para despedirse en condiciones.
Más tarde el sepelio con una solitaria corona de flores; tal vez dos. Los familiares en Estados Unidos (todos los tenemos) imposibilitados de viajar para cerrar capítulo, debieron conformarse con las fotos tan frías como distantes. ¿Quién hubiera anticipado un final tan desabrido para una vida tan bien vivida?
Esta nueva vida de distancias y miedos nos obligó a un duelo distinto. A replantearnos nuestros cierres y nuestros comienzos. Todo ha cambiado y los que seguimos aquí, vivos, apenas comenzamos a descubrir el nuevo mundo que el virus nos deja. Yo lo reconfirmaría por aquellos días mientras acudía con mi mascarilla, mis guantes y mi mundo de desinfectantes y nuevos miedos a sacar dinero de un cajero. Al terminar, me topé con la mirada de un hombre y una mujer que, sin bajarse del carro, me rogaban por dinero para comprarle los panales a su bebé que aguardaba sonreído, desentendido, en el asiento protector. Protegido de la realidad que golpeaba en la cara a sus padres. “Me despidieron por el COVID y hace un mes que no cobro”, me dijo el hombre intentando contener las lágrimas. Sí. Todo cambió y de todas las maneras posibles. Ahora nos toca encontrar y enfrentar nuestra nueva normalidad.